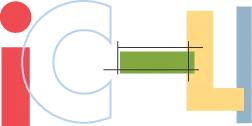Catalina Sayas entrevista a Luis Mª Pérez de Onraita, Obispo de Malanje (Angola)
Este alavés, nacido en Gauna, lleva casi 50 años viviendo en Angola -desde 1959. Nació en Gauna (Álava) en 1933. En 1957 fue ordenado sacerdote y pasó a formar parte de las Misiones Diocesanas Vascas. Desde 1959 vive en Malanje. En el año 2001, el Gobierno Vasco le entrego el Premio al Cooperante Vasco, aunque él siempre insiste “el que trabaja no soy yo, sino un grupo de misioneros que yo coordino, motivo y animo”. Ha vivido durante estas décadas en un pueblo en permanente conflicto que ahora trabaja por su reconstrucción.
Muchos años y muchas entrevistas hablando de la guerra. Es importante que conozcamos cómo se ha ido avanzando hacia la paz en Angola, después de tantos años, ¿cómo fueron esos primeros pasos hacia la paz?
Cuando al presidente de la República de Angola le llegó la noticia de la muerte de Sabimbi -máximo responsable de UNITA-, mandó parar la guerra inmediatamente. Dijo a los militares: “alto, ni un tiro más”. Los militares decían que ese era el momento de aniquilar al enemigo, a los responsables de UNITA. Y el presidente dijo, “no, vamos a hablar”. Los militares de UNITA desconfiaron pero rápidamente fueron a entenderse con los responsables del gobierno. En pocos días llegaron a un acuerdo. En menos de 50 días firmaron los Acuerdos de Paz, que duran hasta ahora. Es importante subrayar la buena voluntad del Gobierno de llegar a un acuerdo con la guerrilla. Sostienen que no hay vencedores ni vencidos y que todos los angolanos vamos a recuperar este país que hemos destruido con la guerra. Eso para mi es un ejemplo de reconciliación.
Después de tantos años de guerra, ¿qué es lo que más duele en Angola?
Es verdad que después de la guerra tenemos muchos agujeros, no solo materiales, también en el corazón, en la sensibilidad de las personas. También hay todavía rencores y resentimientos, porque toda guerra produce muchas muerte estúpidas. Pero de un modo general, UNITA ha renunciado totalmente a las armas, está intentando integrarse en la vida social, en el parlamento y en la vida económica y el gobierno los trata con bastante respeto. Luego hay un problema grave, lo que llaman la inserción social de los militares. Es una cuestión complicada. Algo se está haciendo. Pero a mí me parece que Angola ha dado un ejemplo de reconciliación nacional, a pesar de los agujeros.
¿Cuáles son los pasos que se están dando para la reinserción y qué papel juega la Iglesia en este momento clave?
Todos insisten en el buen papel que la iglesia de Angola ha hecho como mediadora y reconciliadora y que debemos continuar, apaciguando ánimos, quitando rencores para llegar al perdón... porque es la hora de todos juntos recuperar el país. La Iglesia, que durante la guerra siempre reclamó la paz y el acuerdo, ahora que tenemos la paz decimos “hay que perdonar” y ahí estamos metidos con bastante fuerza.
No será una tarea sencilla...
Es importante el ejemplo del perdón. En un momento de la guerra las fuerzas del gobierno entraron atemorizando en la misión. Uno de los soldados disparó a una mujer de algo más de veinte años que tenía un hijo. Cuando finalizó la guerra la gente sabía cuál era el grupo que había actuado y matado a esa mujer y empezaron a buscarlo. El padre de la chica muerta fue a hablar con el comandante del grupo, y tuvieron una conversación entre ellos. Sólo ellos saben lo que se dijeron. Pero al final se perdonaron, se abrazaron y se retiraron tranquilamente. Es un ejemplo heroico de un padre que sabe quién ha matado a su hija y después, cuando podría vengarse, le perdona. Este es un ejemplo real y concreto. Aquel señor se llamaba Domingos, era un catequista de la misión de Kuale. Eso es la caridad heróica. Casos como este, gracias a Dios, hay muchos.
¿Cómo vive el pueblo angolano tras la consecución de la paz?
La cosa no está tan bien. Recuperar un país roto es bastante difícil. Cuando las riquezas del país no están bien distribuidas... unos pocos se están haciendo inmensamente ricos. Esa riqueza de los diamantes, y del petróleo, y de dineros que vienen de fuera, no se distribuye para el bienestar social de la gente. Ahí todavía estamos muy mal. Según los datos, el 60% de los angolanos vive con menos de un dólar por día. Pero también hay que decir que la pobreza con paz ya no es tan horrorosa. El hambre con paz, es más soportable. Los agujeros con paz, saben un poco mejor. Pero no quiere decir que estamos bien. Yo suelo decir dos cosas: “estamos muy bien porque estuvimos muy mal” y “estamos mal, verdaderamente mal, porque falta mucha cosa”. Y las dos son verdad.
¿Cuáles son las necesidades más acuciantes?
Una cosa importante sería la distribución de la riqueza en el pueblo. Es importante mejorar las condiciones de la escuela, es importante la salud, es importante la recuperación de las estructuras como carreteras y puentes... Todavía tenemos mucho camino por andar. La educación es fundamental. A nivel nacional y de las diócesis se está haciendo un gran esfuerzo. Sólo en Malanje hay 17.000 alumnos. Es el gobierno quien se encarga de pagar a los profesores y la Iglesia reconstruye las escuelas. La educación es el alma de la recuperación de un pueblo. Si no hay alfabetización o estudios el pueblo tiene alma de esclavo. Por eso la educación es tan importante.
Es precisamente en este ámbito donde se da la colaboración fundamental de Ingenieros para la Cooperación...
A través de ICLI estamos ultimando un proyecto con el Gobierno Vasco que se concreta en la construcción de una escuela y la casa del profesor; en otra misión, la construcción de 8 aulas para los alumnos y tres aulas para la salud; y en otro lugar, la recuperación de todas las estructuras físicas enormes de un orfanato. De aquí a pocos meses esperamos que esas estructuras estén hechas y justificadas. Encontramos buena respuesta en las instituciones y en las personas. La gente entiende los problemas que tenemos y ayuda. A pesar de todo, el problema es que la concesión de ayudas significa un esfuerzo tremendo para hacer bien las cosas y justificar. Eso también supone mucho trabajo.
DECENIOS EN GUERRA
En 1961 comenzó la Guerra de la Independencia de Angola. Esta guerra, que duró diez años, dio paso a una guerra civil: una guerra fratricida entre quien tenía el poder y quien quería conquistarlo por la fuerza. Tras las esperanzadoras elecciones de 1992, cuyos resultados no fueron aceptados, se volvió a las andadas. En 1998, una vez más, las esperanzas de paz se vieron truncadas y dieron paso a la fase más violenta del conflicto, la del año 1999.
Luis Mª Pérez de Onraita relataba así la situación: “En aquel tiempo, llovían bombas sobre Malanje de continuo, y me acuerdo perfectamente de cuándo comenzaron a caer: el 4 de enero, a las cuatro de la tarde. Yo observaba su explosión desde el seminario, entre asombrado y asustado. Aquel primer día llegaron a caer cerca de 50 bombas. De hecho, dos bombas cayeron en mi casa. Cuando se aproximaba la segunda, tuve la intuición de que aquello podía venir y como tan sólo tarda unos 35 segundos en explotar desde que se la oye, empujé contra la pared a dos misioneros que estaban conmigo y nos salvamos -además, como yo soy delgadito, afortunadamente, la metralla pasó de largo-. Así, durante ocho meses, hasta agosto. Las autoridades huyeron de Malanje. Los que tenían posibilidades, incluidas las ONGs, se escaparon y los misioneros nos quedamos absolutamente solos. Las ONGs nos dieron todo aquello que tenían en sus almacenes para que nosotros lo pudiésemos distribuir, gracias a lo que pudimos asistir a unas 36.000 personas durante el tiempo que duró ese infierno. Y, cuando todo aquello terminó, las ONGs volvieron y la situación se convirtió en una “fiesta”. Entonces se dio la aparición de PAM (Programa Alimentario Mundial), un organismo de las Naciones Unidas que contribuyó a las ayudas que ya veníamos recibiendo.”
En abril de 2002, finalmente, se firmaron los Acuerdos de Paz de Angola, que perduran hasta hoy.